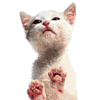Imagen tomada de: https://www.craiyon.com/image/K6bfjQxwS36AQmHHjovkYA
Yeferson nació enamorado de la
música, con un gusto por el canto tan puro que desde muy niño parafraseaba
canciones que su imaginación le permitía improvisar. Su madre, Maritza, le
inculcó el amor por la música, pero desde el baile.
Todo ritmo latinoamericano pasó
por la sala de la casa, un par de bafles aiwa daban volumen a los primeros
pasos del infante y su madre, que tomándole de las manos le enseñaba primero a
bailar que a caminar.
Roberto, el padre, bien se alejaba
de pasiones musicales, pero gustaba del buen beber, así que sus jornadas de
cantina las vislumbraba en canciones de Jose Alfredo Jiménez, Diomedes Díaz y
cómo no, algunas baladas del maestro José José.
Yeferson creció enamorado del amor,
del ideal de pareja perfecta que tomados de las manos superan las barreras del
mundo entero, no tanto por el ejemplar matrimonio de sus padres, porque nunca
fue ejemplar. Más bien por las románticas canciones que escuchaba y de ellas,
las que entonaba en la ducha, en el coro del colegio y años más tarde, en los
bares de Karaoke de la ciudad.
Cerca de los diecinueve años fue
reclutado por una banda de música, de esas que cantan éxitos de la balada pop
latinoamericana, desde versos de Ana Gabriel, hasta revolucionarias canciones
de Charly García.
Allí conoció “Canción para mi
muerte”.
La voz de García y Spinetta chocaron
con la memoria musical de Yefersón, sus ídolos de infancia, Niche, Rikarena,
Ana Gabriel, Maná, Valoy, todos juntos se revolcaron ante aquella revelación.
El líder de la banda, un taciturno baterista de música rock, le había dado la
letra de una canción desconocida, que, al reproducirla en su dispositivo móvil,
le cambió por completo la percepción del mundo, quizás, había conocido la
poesía.
Recorrió varios bares y
restaurantes, en alguna oportunidad viajaron a municipios aledaños a cantar,
contratos pequeños, pero justos.
Yeferson comenzaba a interpretar
canciones de artistas que desconocía, como a Fito Paez, La Ley, Timbiriche,
pero seguía atrapado con Sui Generis, era un amor de primera escucha.
En aquellas giras por pequeños
municipios aledaños, hubo un particular suceso que para Yeferson fue el último.
Llegaron a Santa Lucía del Oro,
una ciudad de pequeña importancia, una inmensa Quinta les recibía y dentro, un
lujoso matrimonio, de aquellos ostentosos que terminan desperdiciando comida.
La agrupación musical se acomodó
en una tarima estilo colonial, elegante, absurdamente grande. Con el micrófono
en mano y dejándose guiar por el vocal principal de la banda, interpretaron
canciones clásicas de la balada latinoamericana, uno que otro vallenato de
antaño, de esos que escuchaba el padre de Yeferson cuando tomaba en la cantina,
merengue y salsa, todo en distintas salidas al escenario, según avanzara el
ambiente en la fiesta matrimonial.
En una de las pausas, un mesero de
elegante corbatín entregó al líder de la banda, el baterista taciturno, una
hoja de papel con una anotación particular: “Canción para mi muerte”.
Con una sonrisa de camaradería, informó a los dos vocalistas de la banda de la solicitud que llegaba, Yeferson emergía en felicidad, era su momento de homenajear al sentido mismo de la vida:
Hubo un tiempo que fui hermoso
Y fui libre de verdad
Guardaba todos mis sueños
En castillos de cristal
Poco a poco fui creciendo
Y mis fábulas de amor
Se fueron desvaneciendo
Como pompas de jabón
Comenzaron a cantar, con un ligero sentimiento de vida, contrario a la muerte que invocaba. Yeferson cantaba, se sentía a plenitud, completo, orgulloso, deseaba incluso que su madre estuviese en ese momento escuchándole.
Al terminar, alguien del público
levantó la mano en señal de que repitieran la canción, parecía ser el padre del
novio.
Volvieron a cantar.
Al finalizar, nuevamente
insistieron que repitieran por vez tercera la canción, Yeferson sorprendido, se
emocionaba.
Volvieron a cantar.
Una cuarta solicitud, otro familiar
insistía.
Volvieron a cantar.
Yeferson estaba agobiado, sentía
que su garganta ardía y su voz fallaba, sus piernas dolían a la altura de la
pantorrilla, como si llevase mucho tiempo de pie. Miraba con detenimiento a
todas partes hasta que con sorpresa notó que varios de los invitados tenían
demasiadas arrugas en el rostro, las uñas largas, como una bestia.
La pareja de esposos en una mesa
con decoración exagerada estaba sentada mirándoles fijamente, debajo del mantel
de la mesa se podía observar extrañas formas que reemplazaban lo que debería de
ser pies humanos.
Yeferson entendió en ese instante
que era el final que siempre había soñado para su vida.
Te suplico qué me avises
Si me vienes a buscar
No es porque te tenga miedo
Solo me quiero arreglar.
AV.