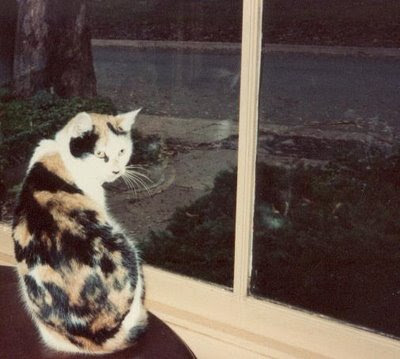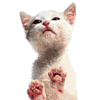El puente Férreo, los pasos ágiles en el asfalto, ese sol que choca con las aguas del marrón Magdalena, ese cielo azul que se abre y exilia a las nubes a otro silencio, esas preguntas que nos dejan la existencia en manos de vacaciones y reuniones familiares. El parque, esos sueños que echamos a volar en la alegría del corazón, como todo, como las Gaseosas ´Sol´ o la venta del sanduches al borde de la carrilera, la cerveza que gira de mesa en mesa a partir de las nueve de la noche, allí, cerca de las doce la noche fue cuando conocí a la pelirroja, a la que me dijo que era mi primera vez.
Subiendo calles y doblando a la esquina, la esquina donde el lote de davivienda sigue dando maleza a los arbustos ha cedido ante las presiones de un gran hotel, a esos sueños que el corazón amarra a juegos y espectáculos, donde los videojuegos han invadido mis vacaciones y Telecom me ha dado sus promociones, ahí estaba el secreto de la inocencia perdida, en voluntad, en tratar de recuperar la capacidad de asombro, en aprender a encerrarme en ese mágico mundo lleno de flores amarillas y hojas secas en los jardines, donde la casa nuevamente era grande, de dos pisos, nuevamente me sentaba en la silla mecedora de mimbre a pensar, a recordar a mi abuelo, a pensar mis diciembres, me sentaba a dormir.
La espera de ese suceso que nos cambia la apariencia de la vida y nos dibuja un amarillo regresó en un verano extraño, mezclado por paisajes y caminatas. Después de varias noches de luto el 31 de diciembre de 1996 fue una noche en la que regresó el ritual comunitario de compartir entre vecinos y familia, la última vez que identifiqué ese suceso fue a principios de los noventa, allí aprendía a no tolerar el Tamal, ante ello casi seis años más tarde estábamos de nuevo reunidos en la cera frente a la casa, con sillas y mesas, los mismos Vargas y los mismos vecinos, pero ellos no estaban presentes, ellos, los pioneros de la tradición, los primeros niños que jugaron en las calles decembrinas con banderas rojas y papeletas propias del liberalismo colombiano, no, no habían asistido a la cita, prefirieron la intimidad y egoísmo de sus propias familias, de sus hijos y nietos, no de sus hermanastros ni su madrastra Olga. El único presente era José Vargas, esposa e hijo.
Cada casa empezó a ofrecer a los vecinos un plato típico, un postre o una bebida, la cerveza corría por cuenta de Diego Vargas, trabajador de Bavaria, Fernando en cambio trajo el sonido y con cuatro Bafles de mayor altura a mi estatura cerró la calle, la Tía Rosío y Charito colocaban a hervir de nuevo las ollas de agua para preparar los tamales recién llegados, mi madre y mi padre salían con la abuela Olga a comprar telas para la casa, el tío Juan no se encontraba por ningún lado. Sentado en la mesa cuidando los vasos desechables y los cubiertos observaba como un grupo de niños corría de extremo a extremo sin medir la velocidad o la risa, por el contrario se escondía con gracia y de vez en cuando miraban mis jeans con burla y descuido, quedaba en evidencia que yo no pertenecía aquel lugar, solo era un forastero menor de edad, nada más.
Diego con su risa y su alcahuetería me brindó una copa de “Nectar”, el olor me obligó a rechazarla de inmediato, por supuesto riéndose a todo pulmón me invitó a retirarme de la mesa para que me integrase a los chicos que jugaban en frente, sin mas miedo que vergüenza me dejé guiar y allí fue cuando conocí a Marcos, Ricardo, Julián, Tato, Kevin y Andrés. Sin pensarlo dos veces me dieron chico en el juego y empezamos a esconder la correa con el propósito de quien la encontrase debía golpear a los demás hasta llegar a la base, en ese momento mis padres llegaron con mi maestra de vida, la abuela Olga, nunca olvidaré el respeto con el que los chicos reverenciaron su llegada y con mas experiencia que humildad hincaron su rostro en homenaje a ella, nunca olvidare la cara de amor y ternura de Olga al agradecerle a sus niños por el bonito gesto, fue entonces mi primera escena de celos en la vida.
La tradición aprendida esa ocasión fue que era indispensable estrenar alguna bermuda para cuando llegasen las doce de la noche, para cuando los abrazos con extraños y excéntricos se llevasen a cabo, para cuando esas promesas de cambio se hiciesen en voz alta, todo mezclado con el delirante remedio del año nuevo debía ser pues un suceso agasajado con un prenda de vestir nueva, en ese instante comprendí la demora de mis padres en llegar, y fue del mismo modo la excusa perfecta para estrenar. Faltando cinco para las doce el clásico de diciembre comenzó a sonar, no tenía nada que extrañar, solo el sonido de las campanas de la iglesia y el bullicio de los vehículos en la avenida sexta de Cali, extrañaba correr con una maleta dándole la vuelta a la manzana en mi Bogotá, extrañaba a mi abuelo, pero con mayor rabia que dolor, extrañaba mis diciembres con la abuela Alicia Salcedo.
El éxito de temporada irrumpió en el escenario y las parejas salieron a bailar en cuanto terminó el agasajo de las doce uvas y las copas de aguardiente en nombre de dios todo poderoso, era una joven caleña que comenzaba a triunfar en las emisoras locales y que con su particular tatuaje dejaban en el mercadeo una buena estrategia de promoción musical, se trataba de Marbelle entonando una popular canción de la tradición mejicana “Collar de perlas”, fue el éxito de temporada, fue la banda sonora de mi regreso a la tradición cundinamarquesa.
AV