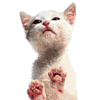Imagen tomada de: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/e7/d9/17/e7d917fc07b3ba80b5b19baa5a5ddeab.jpg
Kittens cats Thanksgiving
dinner
No encuentro
placer más grande que disfrutar de una buena cena acompañado de los seres que
llevo en mi corazón. El encontrarnos en la mesa es el ritual más sano para
intercambiar sonrisas, miradas, esperanzas. Un encuentro de comensales donde el
deseo por la comida se mezcla con el disfrute de la compañía de cada fulano,
como un juego de roles donde el afecto es la energía que conecta.
Muchas son las
veces que dejamos de prestar atención a los detalles importantes de una buena
cena, un buen almuerzo. Darnos cuenta del valor supremo que tiene cada ser que
nos acompaña en la mesa, saber que el mundo es un lugar maravilloso cuando se
comparte cada momento, se debate, se planea, se sueña, se hace negocios o se
destacan labores de ocio, se da vida a ello que puede ser de lo más normal como
lo es el acto de comer, pero que se convierte en una oda cuando lo aprovechamos
por la compañía en sí.
Desde niño, mi
padre tuvo siempre la precaución de compartir la mesa en familia, obligaba a
despertarme desde temprano para desayunar en compañía de mi madre y mi padre.
Mi madre, mujer que admiro con toda mi fe, día a día madrugaría a trabajar con el alba y llegaba tarde la noche
para cenar, en ambas situaciones, desde que tengo memoria, mi padre me
despertaba para desayunar juntos y me hacía esperar hasta tarde la noche para
cenar juntos.
No comprendía
el valor de tal esfuerzo, sin embargo, refunfuñando accedía a sus condiciones.
En la medida en que los años transcurrían tomaba más como costumbre que como
ofrenda el esperar para comer en familia, el saludarnos, darnos la mano y el
beso de rigor, poder conversar de las tareas del día o de las aventuras de la
cotidiana jornada, poder compartirnos en el rostro de cada quien y reconocernos
como familia, entendernos, quizás, por un sublime momento, quizás.
En
oportunidades de soledad adolescente, se comienza a construir espacios con
personajes ajenos al núcleo familiar, seres que van llegando con la decencia
del tiempo y van desapareciendo con la nostalgia del agua, conversaciones que
nacen en cafeterías o aulas de clase y se van con el paso de los años, evocando
en el comedor de la casa o en algún restaurante local. Siempre, creando
oportunidades para forjar el carácter y hablar de las nimiedades que tanto nos
convocan.
Estas
nimiedades se van desarrollando con la edad, van trascendiendo los denominados “parches”
y quizás, en un esfuerzo por emular la educación en casa, se van acoplando a
conversaciones de interés por el otro, donde nos nace saber un poco más de la
persona, de cómo se encuentra o qué desea para sí. En esos ir y venir de la vida
vamos reconociendo entonces el esfuerzo del hogar, el encuentro en la mesa, no
el sabor de la comida o la sazón del cocinero, el encuentro de la familia.
Nos dimos la oportunidad
como grupo de amigos de encontrarnos una vez más, de dejar el chat de lado y
pretender gestar conversaciones de manera presencial, de contar los mismos
chistes, las mismas bromas, aperturar historias con anécdotas del presente o
por qué no, con vergüenzas del pasado, todo en aras de sonreír, porque para eso
hemos venido.
¿Algo para
compartir? ¡Claro que sí! Qué mejor acompañante para una cena que una Manzana
Postobon, perdón, me equivoqué de historia. ¡Qué mejor acompañante para una
cena que una Pizza en familia!
Como buena
familia "arrejuntamos" las ganas y salimos los amigos de siempre, de la fuente de
soda, a disfrutar del reto de la pizza en una reconocida pizzería de la ciudad.
Comer toda la cantidad de pizza por persona que sea posible a cambio de una
módica suma de dinero, módica, para los que no tenemos fondo en el estómago;
justa para aquellos que comen poco o nada, exagerada, para aquellos que no
gustan de la pizza.
Estábamos los
nueve sentados, conversando, saludando al hambre con una mirada de ternura en
los corazones, con el clásico del Pascual en la televisora local como telón de
fondo, un caballeroso mesero brindando sonrisas y consejos para el pedido, un
afán por vivir inmenso el que nos llevaba de la mano en la mesa.
Disfrutamos mi
esposa y yo de la manera más descabellada de las porciones justas que el cuerpo
nos permitió cenar, pero más allá del Salami, el Pepperoni o los Champiñones
con Pollo, disfrutamos de conversar en lo
que llamamos familia. Recordé con agrado a mi padre y su insaciable arte de
comer lo que el cuerpo le aguantara, lo recordé como el caballero que siempre
fue, con su sonrisa tierna cargada de brillo en los ojos.
Recordé el
carisma de mi viejo para saborear cada porción de comida con la misma humildad
con que convidaba con el otro un poco de su vida, su nobleza para dar sin
esperar algo a cambio. Lo recordé además, porque me inculcó es complejo y
obsesivo argot por la cena en familia, por el compartir, el esperar a que todos
estén con su plato servido para dar en respeto el saludo y el buen provecho.
Disfruté de
cada momento, tanto así, que aquí sigo recordando con una sonrisa en el rostro,
una carcajada a la nostalgia. Escuchando el silencio del vecindario y dejando a
mi cuerpo expresar su (in) gratitud por la comida servida.
Aquí estoy pues,
casi a las cinco de la mañana despierto escribiendo estas líneas, porque es un
bello abril y tengo reflujo. Porque fue una noche maravillosa donde mi cuerpo
se descargó en el baño como castigo a la gula, como premio a la juventud del
ayer; con un calor producto de la digestión que no me dejó hallar horma justa
en la cama para emprender el hermoso arte de dormir, sino más bien, de
reflexionar.
Aquí estoy
pues, consciente de que una mala noche puede llegar a durar un día completo, y
de que una buena vida en compañía nos puede llevar a la eternidad.
A mis amigos
adeudo la ternura, y claro, un par de malestares del cuerpo que nunca falta.
Salud.
AV