
Sujeto a los silencios del asfalto, donde los perros falderos le venden el alma al amo con tal de escaparle a la soledad, donde los silencios se agrupan en monedas y billetes falsos, donde las caricias se recuperan con barriles de cerveza, donde la timidez es un estado del alma más allá de la comida y el hambre.
Teclas de piano y cuerdas de guitarra en un solitario cuarto, cuatro paredes que dejan en sus rincones miles de vidas arácnidas en busca de insectos desprevenidos, palabras que no tienen acento, sueños que se fugaron antes de llegar a la almohada, respuestas que obligan a crear nuevas preguntas, propuestas que motivan a celosos a trasnochar, cigarrillos de menta para adelgazar, cigarrillos de cuba para protestar, cigarrillos sin dueño para vender.
En ocasiones no es importante el momento que se vive sino la manera como jugamos a no querer vivirlo, es aquel comentario ácido que no se queda guardado en la nevera, por el contrario se entrega vilmente a los oídos de desprevenidos sujetos. Amables o no, el desprecio deja en el camino intenciones muertas, nos quedamos sentados juntos a la cama buscando zapatos que nunca caminaron, buscamos relojes que no quieren ser consultados, bebemos agua para matar la sed a sabiendas que nos morimos por dentro.
En esos corredores donde los niños ahora son abuelos, donde las generaciones caminan sin ser descubiertas, donde se siembran semillas de árboles genealógicos, donde el mundo crece hacia arriba y no hacia adentro, donde las ventanas nunca se cierran. Aquellas miradas pacíficas, llenas de mulatos sin mulatas, llenas de mañanas ingratas, mañanas donde sólo las olas golpean con ganas de volver, corredores que al frente de las ventanas vieron pasar disputas y festivales, vieron vivir familias y destruirse sentimientos, corredores que a su alrededor solo ven puertas repartidas en recuerdos y olvidos, en historias agradables y desagradables historiadores, puertas que escaparon a la vejes pero no a la soledad, soledad que se volvió un modo de vida, una intuición entre vecinos y compañeros de cuarto. Sólo los desamparados comprenden el valor de un vaso servido en la mesa, o una taza de chocolate sin leche, una simple manera de decirle a la vida que no todo es para siempre, inclusive las estrellas mueren antes de brillar.
Sujetos a la madera del tiempo vemos morir cuentos que databan de hogares felices, ahora son los hogares que al igual que la madera se humedecen y se desintegran en el interior, se miran entre espacios llenos de vicios y costumbres, una cultura más muerta que popular. Las puertas, los corredores, las ventanas, las paredes, las esquinas, las arañas, los desprevenidos insectos, la madera, la casa, la soledad, la familia que ya no está, las olas que prefieren devolverse que quedarse, la inevitable sonrisa de la soledad.
No podemos quedarnos de brazos cruzados, no podemos iniciar la inquisición moral que forja hogares con mandamientos prestados, que construye casas con sueños rentados, que besa almohadas abandonadas, que seduce sombras en esquinas llenas de luz, no podemos ser maestros de mesas sin sillas, ni ser carpinteros, ni plomeros, ni arquitectos, ni evangélicos que luchan por reformar hogares, sólo somos más sombras estancadas en el pasado.
Llegó diciembre, se fue noviembre. Llegó diciembre, se fue el ayer.
En el final de los días es que nos damos cuenta que el año es un derroche de horas prisioneras e ingratas, horas que no respiran, horas que materializamos en basura que cae al suelo, horas que si se miran en el espejo verán recuerdos de aquellas familias que rezaban en paz durante semana santa, o familias que trabajaban a toda marcha y con amor en los martes de noviembre, que cantaron en los miércoles de octubre, que durmieron en los jueves de diciembre y se quejaban en los viernes de enero. Imposible de discriminar, imposible de acusar, al igual que las monedas y billetes falsos, danzamos en las curvas de una soledad relatada, llena de uñas sin mugre, de aceite que extraña agua, de disputas que unían y no que desunían, de regalos que se dedicaban en los respectivos aniversarios.
La casa vacía, la cama sin ser calentada, la sala, monumento propio de selvas sin animales. Seguimos de brazos cruzados, seguimos aquí, leyendo, sintiendo, escribiendo, opinando, cuestionando, seguimos aquí mirando la hora, retando la lentitud del tiempo, la prudencia del pasado, la sabiduría de los niños que ahora son abuelos, de los divorciados que sufren en año nuevo, de los desperdicios que quedaron bajo el árbol de navidad, de los juguetes que no llegaron, de los vecinos que se fueron, de los corredores que no volvimos a pisar ni las puertas que volvimos a golpear.
Sólo quedan ventanas mirando al exterior, ese exterior que aun no hemos comenzado a hablar pero que ya las olas del mar presagian como un laberinto de solitarios sin sueños, de caminos que dejaron de extenderse, simplemente se quedaron pavimentados en la memoria de los que dicen ser historiadores, pero que simplemente son cicatrices del pasado, estatuas que dan evidencia de lo que algún día existió.
El exilio de la memoria hecha piel, ya ni el agua se siente fría, porque ya todo está frío.
Teclas de piano y cuerdas de guitarra en un solitario cuarto, cuatro paredes que dejan en sus rincones miles de vidas arácnidas en busca de insectos desprevenidos, palabras que no tienen acento, sueños que se fugaron antes de llegar a la almohada, respuestas que obligan a crear nuevas preguntas, propuestas que motivan a celosos a trasnochar, cigarrillos de menta para adelgazar, cigarrillos de cuba para protestar, cigarrillos sin dueño para vender.
En ocasiones no es importante el momento que se vive sino la manera como jugamos a no querer vivirlo, es aquel comentario ácido que no se queda guardado en la nevera, por el contrario se entrega vilmente a los oídos de desprevenidos sujetos. Amables o no, el desprecio deja en el camino intenciones muertas, nos quedamos sentados juntos a la cama buscando zapatos que nunca caminaron, buscamos relojes que no quieren ser consultados, bebemos agua para matar la sed a sabiendas que nos morimos por dentro.
En esos corredores donde los niños ahora son abuelos, donde las generaciones caminan sin ser descubiertas, donde se siembran semillas de árboles genealógicos, donde el mundo crece hacia arriba y no hacia adentro, donde las ventanas nunca se cierran. Aquellas miradas pacíficas, llenas de mulatos sin mulatas, llenas de mañanas ingratas, mañanas donde sólo las olas golpean con ganas de volver, corredores que al frente de las ventanas vieron pasar disputas y festivales, vieron vivir familias y destruirse sentimientos, corredores que a su alrededor solo ven puertas repartidas en recuerdos y olvidos, en historias agradables y desagradables historiadores, puertas que escaparon a la vejes pero no a la soledad, soledad que se volvió un modo de vida, una intuición entre vecinos y compañeros de cuarto. Sólo los desamparados comprenden el valor de un vaso servido en la mesa, o una taza de chocolate sin leche, una simple manera de decirle a la vida que no todo es para siempre, inclusive las estrellas mueren antes de brillar.
Sujetos a la madera del tiempo vemos morir cuentos que databan de hogares felices, ahora son los hogares que al igual que la madera se humedecen y se desintegran en el interior, se miran entre espacios llenos de vicios y costumbres, una cultura más muerta que popular. Las puertas, los corredores, las ventanas, las paredes, las esquinas, las arañas, los desprevenidos insectos, la madera, la casa, la soledad, la familia que ya no está, las olas que prefieren devolverse que quedarse, la inevitable sonrisa de la soledad.
No podemos quedarnos de brazos cruzados, no podemos iniciar la inquisición moral que forja hogares con mandamientos prestados, que construye casas con sueños rentados, que besa almohadas abandonadas, que seduce sombras en esquinas llenas de luz, no podemos ser maestros de mesas sin sillas, ni ser carpinteros, ni plomeros, ni arquitectos, ni evangélicos que luchan por reformar hogares, sólo somos más sombras estancadas en el pasado.
Llegó diciembre, se fue noviembre. Llegó diciembre, se fue el ayer.
En el final de los días es que nos damos cuenta que el año es un derroche de horas prisioneras e ingratas, horas que no respiran, horas que materializamos en basura que cae al suelo, horas que si se miran en el espejo verán recuerdos de aquellas familias que rezaban en paz durante semana santa, o familias que trabajaban a toda marcha y con amor en los martes de noviembre, que cantaron en los miércoles de octubre, que durmieron en los jueves de diciembre y se quejaban en los viernes de enero. Imposible de discriminar, imposible de acusar, al igual que las monedas y billetes falsos, danzamos en las curvas de una soledad relatada, llena de uñas sin mugre, de aceite que extraña agua, de disputas que unían y no que desunían, de regalos que se dedicaban en los respectivos aniversarios.
La casa vacía, la cama sin ser calentada, la sala, monumento propio de selvas sin animales. Seguimos de brazos cruzados, seguimos aquí, leyendo, sintiendo, escribiendo, opinando, cuestionando, seguimos aquí mirando la hora, retando la lentitud del tiempo, la prudencia del pasado, la sabiduría de los niños que ahora son abuelos, de los divorciados que sufren en año nuevo, de los desperdicios que quedaron bajo el árbol de navidad, de los juguetes que no llegaron, de los vecinos que se fueron, de los corredores que no volvimos a pisar ni las puertas que volvimos a golpear.
Sólo quedan ventanas mirando al exterior, ese exterior que aun no hemos comenzado a hablar pero que ya las olas del mar presagian como un laberinto de solitarios sin sueños, de caminos que dejaron de extenderse, simplemente se quedaron pavimentados en la memoria de los que dicen ser historiadores, pero que simplemente son cicatrices del pasado, estatuas que dan evidencia de lo que algún día existió.
El exilio de la memoria hecha piel, ya ni el agua se siente fría, porque ya todo está frío.
AV













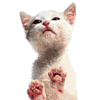


1 comentario:
Vaya, algo similar a como me siento; casi todos los días.
Publicar un comentario