Mateo dejó de escribir en su cuaderno y por un leve momento se quedó observando el gran ventanal que adorna al salón de clases, acto seguido comenzó a mirar fijamente a cada uno de sus compañeros, cada uno sentado en su pupitre con lápiz en mano y preocupación en el rostro. El profesor alzó la voz para llamar la atención a Mateo, no era correcto estar mirando a sus compañeros durante una prueba académica.
Con algo de vergüenza susurró unas palabras de excusas y
volvió a mirar su cuaderno, estaba preocupado y para aumentar su frustración
una hoja seca caía por el aire levemente, flotando, danzando con el viento
quizás, Mateo simplemente no entendía nada.
Al finalizar la jornada se acercó al profesor, un
caballero de treinta y algo de años, con una barba bien perfilada y unas gafas
de marco grueso. Pidió permiso para acercarse lo cual el amable profesor
accedió, Mateo lanzó su preocupación en una pregunta inocente: “¿A qué
velocidad gira el planeta?”
Rubén, el profesor, levantó las cejas con sorpresa y algo
de agrado, le parecía fenomenal que un niño de nueve años se interesara por la
física y demás temas astronómicos: “Gira casi que a una velocidad de mil
seiscientos setenta kilómetros por hora, Mateo, eso quiere decir que se demora
exactamente un día para dar un giro completo, por eso hablamos de veinticuatro
horas”.
Con un simple "gracias" Mateo se retiró con mirada de
preocupación, al parecer la respuesta de su profesor no era precisamente la más
consoladora que esperaba. Rubén por su parte se quedó en silencio viendo a
Mateo retirarse, a sus adentros empezaba a sospechar que había un científico en
ese cuerpo de nueve años o quizás, un nuevo Geek en desarrollo.
Llegó a casa y saludó a su madre, María Claudia, una
amable señora de alrededor de cuarenta septiembres de vida. Siguió su curso y entró en su habitación, allí acompañado de sus juguetes de confianza se
acostó sobre la cama a observar el techo, quería ver si se movía. Fijaba sus
ojos como un centinela, quería encontrar al mejor estilo de H.P. Lovecraft, el
sentido del mundo en la esquina de una pared. Pasaron los minutos y nada
ocurría, la frustración perseguía a Mateo como la luna a los caminantes.
Sin notarlo Kira, una gata de pelaje negro y abundantes
cachetes brincó encima suyo generándole un susto poderoso. Soltó un par de
palabras obscenas y luego acarició a la gata, en el fondo sabía que era una
casualidad libre de pecado. Se quedó observando sus profundos ojos amarillos,
como si en ellos residieran todos los secretos del universo.
Por su parte Kira movía su cabeza mirando para todas
partes, como si estuviese de cacería. Saltó del regazo de Mateo y se retiró de
la habitación con su cola erguida como un bastón.
Mateo pensaba mientras le observaba, se sentó sobre la
cama y en ella alzó sus ojos para buscar afuera en el paisaje algo que le diera
sentido a su preocupación.
Marcela, de ocho años de vida caminaba junto a su madre,
otra señora de cuarenta y algo, estaba vestida de bailarina, una especie de trusa
negra con brillantes en la cintura, una coronilla de perlas (falsas claramente)
en su frente y el cabello negro trenzado, con adorno de flores rojas (falsas
también) en sus manos y unas baletas negras. Iba para su clase de danzas
orientales.
Mientras observaba a Marcela, la vecina, un leve suspiro
del universo acarició su rostro, levantó la cabeza y mirando a lo profundo del
cielo azul intentaba descubrir los giros del planeta, buscaba entender de qué manera
en una hora podía recorrer tanto mientras él en un simple giro alcanzaba un
segundo quizás.
Kira volvió a la cama con un ratón de felpa, un juguete
de tantos que las mascotas modernas conservan. Lamiendo su muñeco ignoraba las
preocupaciones de Mateo, de por sí ya lo consideraba algo tonto.
Él en cambio elevaba sus dudas al nivel máximo de la
investigación infantil, fue en ese preciso momento que una nube juguetona
volaba en el azul cielo de otro municipio olvidado por Dios. Abrió los ojos y apoyándose
en la baranda de la ventana empezaba a entender que si se podía ver el
movimiento del planeta, que el viento y las nubes fluían como una carretera invisible,
como un grupo de bailarinas siguiendo una coreografía.
Se acercó sin notar que su cuerpo estaba más allá de lo
tolerable para una madre, se elevó queriendo entender al cielo y sus nubes, y
como la hoja seca de un árbol cayó al suelo.
Kira lamiendo el ratón de felpa, insistía en que era un tonto.
AV.














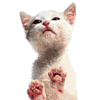


No hay comentarios.:
Publicar un comentario