Imagen Tomada de:
Escuchar “Für Elise” del maestro Beethoven me cuesta más que cualquier placer que la música pueda brindar, no porque
considere tal melodía como algo de mal gusto, o porque mis intereses se hallen
en una arena más tropical, tampoco se refiere a la constancia de los años y su
repetitivo ejercicio de acondicionamiento; es que hay canciones que nos mueven
la vida por un recuerdo o una silenciosa broma del corazón, los hay también en
los libros y en los paisajes, en los escalones de una casa o en las letras de
un cartel, porque la memoria para todo tiene su archivo personal, su majestuoso
imperio de los sentidos como herramienta de impresión memorial.
Los libros son como los amigos, y ya
lo dijo en su momento el gran poeta y pensador maldito, Jacinto Benavente, pues
no siempre el mejor es el que más nos gusta, sea quizás, el que mejor nos
plazca en el recuerdo, el que logre sembrarnos ese poder indestructible de la
imaginación y la creatividad, nos
permiten viajar por el universo y conocernos día a día en aventuras y
misterios, logran hacer sentir la espalda fría como una paleta o ardiente como
el motor de un carro viejo.
La música en sí misma es como un
libro que nos va narrando sus historias, permite en cada sonido inyectarnos
pasión y deseo, desesperación o calma, ansiedad o ternura, recuerdos vagos que
se resumen en un beso del pasado o por qué no, en un doloroso adiós que no
volvió a ver la luz del sol. Magia y ternura la que se nos cruza en cada
sentimiento, en cada vocablo o página consultada, como si el fuerte cuero de la
portada de un viejo libro nos abriera el claro clamor de una canción versionada
en miles de fulanos.
En mi caso se logra trascender más
allá de una simple cuestión de buen gusto o tiempo libre, es sumergirme en el
pasado de un buen libro y caer rendido a los pies de una histórica canción,
mezclar el placer robado de mi infancia en notas musicales que han sido objeto
de trabajo de vendedores de Helados y dulces en crema batida, de empresarios de
la calle, de identidades urbanas sumergidas en el latente poder de una campana
que sin ritmo precede a la grabación de una sonata de Beethoven.
Pero no es que quiera rendirle
tributo al heladero de la vecindad, ni mucho menos que pretenda comparar el
placer de un cremoso helado al placer que se pueda exportar de un buen libro o
una buena canción; por el contrario es compañeros y lectores de lo cotidiano,
que es en las tardes soleadas donde a la víspera del sol de las cinco, llega la
brisa y con ella arruga las ramas de los árboles, sacude las mejores frutas y
deja volar entre sí a cada semilla que busca su nuevo norte, su flor.
Una brisa que se vuelve fresca y
poderosa ante el delirio humano, que
lleva en su vientre invisible un soneto de Arjona o una cáscara de nuez. Una
brisa que se balancea entre los rayos de un sol taciturno, meditabundo, cansado
y ajeno que viene a iluminar los últimos pensamientos del día, un sol que se va
para dejarnos el día y traernos lo oscuridad de la noche.
Es pues, esa brisa la que empuja
hacia nosotros las hojas secas caídas de los árboles, castañas y desgastadas,
secas, sin vida, con el aroma a césped impregnado en el olvido, con el agua
vertida sobre los canales de las calles para navegar hoja por hoja a los desagües
de unas cloacas, una brisa que levanta el amargo aroma de lo perecedero, de la
basura cotidiana que va fluyendo en las cañerías que viajan al Río Cauca; un
escenario que se acomoda a cualquier pintura de Miró y con los últimos rayos de
luz se despide con igual poesía, del heladero quien golpea con fuerza las
campanillas de su carro para tratar de llamar la atención y atraer niños a su
negocio ambulante.
Es el recuerdo de esas notas de
Beethoven lo que hace que mi piel se estremezca aún con la luz del sol a mis
espaldas, o contra la ventana, porque no es la poesía del atardecer el que
llega o el canto de los pájaros lo que adorna el final de la jornada, es pues,
el miedo absoluto transmitido en personajes de ficción. Es la inmoralidad del
ser humano lo que dejamos vagar entre la ruina de la memoria y los hallazgos de
páginas abiertas, de libros sedientos de lectores, o mejor aún, de antagónicos
actores sedientos de trascender la realidad.
Entonces el orden de las cosas se
nos presenta de esta manera: Uno de mis libros favoritos, escrito por el
maestro S. King narra la vida y obra de un pueblo llamado Derry, allí reside un
ser proveniente del macrocosmos que ha posado su hambre y maldad en las
entrañas de cada casa, de cada calle, bajo cada puente, bajo cada cloaca.
En
dicha historia de ficción, una madre enseña a su hijo a tocar el piano y
considera pues, que el mejor modo de dar introducción a aprendizaje es tocar
las constantes y repetitivas notas de Beethoven, Para Elisa. Pasa el tiempo con su inclemente clima, sus
hojas secas, el hedor de los canales de aguas negras al aire abierto, la
ausencia de un sistema de aseo que represente el glamour de una civilización
que emerge en el tiempo, en el anecdotario de una clase media olvidada. Pasa
que el otoño es un constante verano de árboles caídos y lluvias inequívocas, de
pantanos por parques y de matorrales por hierba en cada lote abandonado.
En este orden, pasa que las tardes
con el sol de las cinco son el escenario perfecto para salir de cacería, para
desarrollar mejores ausencias en los hogares que recién comienzan a calentar la
comida. Es el escenario de Derry, un pueblo en medio de la nada (Cerca a Boston)
que se lleva a sus niños al más allá, a un mundo de dolor y muerte en manos de
ese mitológico ser proveniente del macrocosmos, donde la tortuga no sabe ni
habla, un pueblo como el nuestro, donde suena “Für Elise” en la memoria de ese
niño que ahora ha renunciado a aprender a tocar el piano, porque recuerda que
su hermano menor ha muerto: Ha sido encontrado con un brazo desmembrado, muerto
sobre las hojas caídas de los árboles, con la basura acumulada de un canal de
aguas negras al que se le ha bloqueado la entrada.
Es recordar con el aroma de las
hojas secas, del sol radiante del vespertino atardecer, de un libro muy bien
escrito a pesar de sus casi mil páginas, y de las notas de Beethoven, que la
maldad existe, que los personajes de ficción son una transmutación de la
realidad, que la memoria puede soportar a sí misma personajes de ficción e
historias inventadas, pero que también podemos dar forma a lo que tememos en el día a día.
En mi caso, escuchar en particular
tal canción es recordar a cada uno de los niños muertos durante 28 años en el
inexistente pueblo de Derry, es revivir en la memoria de las páginas leídas la
maldad de un ente con forma de humanidad, con hambre demoniaca, con aroma a
algodón de azúcar y hojas secas en el agua.
Es pensar que aquí, abajo, todos
flotan.
AV














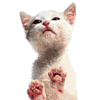


No hay comentarios.:
Publicar un comentario